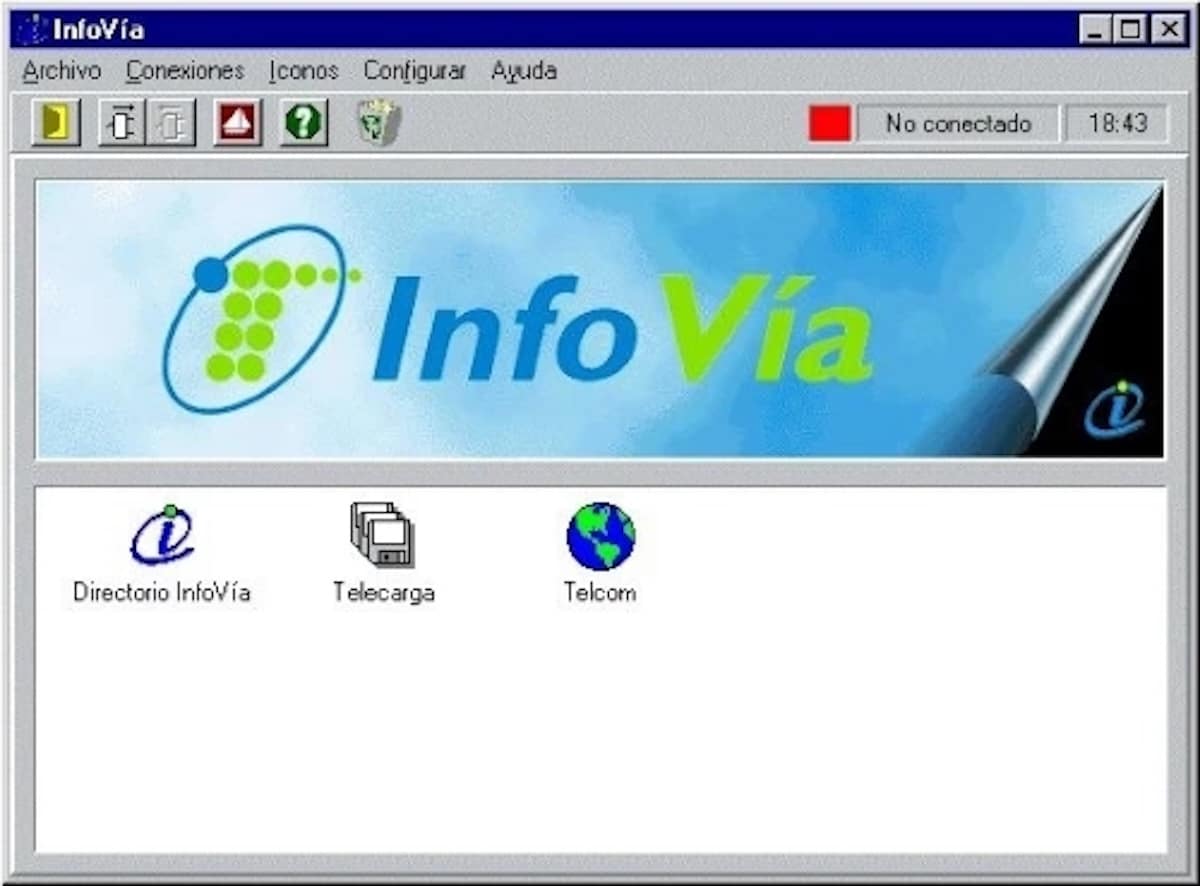Antes de que la red se volviera ubicua, de que las videollamadas fueran rutinarias y de que la fibra y el 5G nos dieran por sentada la conectividad, hubo décadas de trabajo silencioso, decisiones regulatorias complejas y un puñado de pioneros que imaginaron lo que hoy usamos a diario. Todo ese trasfondo —técnico, social, empresarial y político— está radiografiado en una tesis monumental: Historia, Sociedad, Tecnología y Crecimiento de la Red. Una aproximación divulgativa a la realidad más desconocida de Internet, defendida por Andreu Veà a comienzos de los 2000 y publicada después en formato libro. El trabajo, escrito en castellano, compila fuentes primarias, entrevistas y hemeroteca para trazar un mapa fiable —y ameno— del nacimiento y la expansión de Internet en el mundo y, de forma especial, en España.
Un objetivo ambicioso: reunir, fijar y divulgar
La tesis parte de una constatación: a mediados de los noventa la documentación accesible sobre los orígenes de Internet estaba fragmentada, sesgada al inglés y apoyada en fuentes secundarias. El proyecto de Veà se propone divulgar la prehistoria y la historia temprana de la red en España, reunir en un único documento hitos, leyes, actores y terminología, y fijar conceptos clave mediante entrevistas directas a protagonistas y una verificación sistemática de hechos. No es un catálogo de tecnicismos: es un relato documentado pensado para un público amplio, con método y rigor.
De la obra destaca su arquitectura en ocho partes y seis anexos que combinan narración histórica, cronologías, análisis comparativos de tecnologías de acceso (de la RTC y la RDSI al ADSL, el cable, la radio, el satélite, la TDT o el Wi-Fi), un compendio legal y una “historia oculta” contada a través de 64 entrevistas a pioneros internacionales y españoles. Esta última sección aporta la “microhistoria” que suele faltar: motivaciones, fracasos, decisiones aparentemente pequeñas que alteraron trayectorias enteras.
Prehistoria y nacimiento: de la conmutación de paquetes al TCP/IP
El recorrido arranca en los años 1964–1994 con la “prehistoria” de Internet: conmutación de paquetes (paternidad compartida a ambos lados del Atlántico), los primeros protocolos, la génesis de TCP/IP, y el contexto intelectual y cultural —más cooperativo que militarista— que favoreció su adopción. Una de las conclusiones firmes del trabajo desmonta el mito de Internet como proyecto diseñado para resistir una guerra nuclear: hubo financiación pública y militar en etapas, pero la aplicación de la red como instrumento militar no fue su eje; en cambio, sí lo fue una cultura académica global, curiosa y rebelde, que vio en la interconexión una herramienta de colaboración.
Otro hallazgo de esa etapa es casi una anécdota fundacional: el correo electrónico nace como solución práctica para coordinar grupos dispersos, y acaba convertiéndose en la “aplicación asesina” de los setenta y ochenta. El método técnico de Internet —publicar borradores, discutirlos, estandarizar lo que funciona y desechar lo que no— aparece ya como una innovación de proceso tan influyente como cualquier avance de hardware.
Europa, la Web y la cooperación internacional
El relato no es “USA-céntrico”: recalca que Internet es el fruto de redes de científicos internacionales y cooperación abierta. Europa no llega tarde: el término “paquete” se acuña aquí; el grupo francés Cyclades colabora estrechamente en la consolidación de TCP/IP; y la World Wide Web nace en el CERN de Ginebra ideada por Tim Berners-Lee, un británico que programó su prototipo en horas libres y lo liberó bajo un enfoque abierto que impulsó su difusión. Esa visión compartida —estándares abiertos, código abierto y gobernanza distribuida— explica, en buena medida, la velocidad de innovación que caracterizó a la red.
España se conecta: del ámbito académico al mercado de proveedores
Para el caso español, la tesis ofrece una fotografía de tres mundos que se solapan a mediados de los noventa: el universitario (RedIRIS y las primeras conexiones), el empresarial (los pioneros del negocio del acceso y los primeros ISPs) y el asociativo y cívico (iniciativas como TINET o BCN-Net). Ese ecosistema evoluciona con rapidez entre 1994 y 2002: aparecen decenas —luego cientos— de proveedores, irrumpen nuevos operadores (BT, Retevisión, France Télécom), crecen los enlaces internacionales y se multiplican las opciones de acceso con costes todavía altos, pero decrecientes.
En paralelo, la adopción crece de forma sostenida. En febrero de 2002, la distribución global de usuarios sitúa a Europa en el 32 %, América del Norte en el 33 % y Asia-Pacífico en el 29 %, con 544,2 millones de internautas estimados. El gráfico de servidores revela una curva exponencial a lo largo de la década 1991–2001. No son cifras para pintar un récord puntual: son evidencia de una transición estructural.
Regulación: liberalización, tarifas planas y numeración específica
El trabajo también reconstruye la historia vista desde la regulación: la liberalización del sector, el cierre de InfoVía y el nacimiento de InfoVía Plus (enero de 1999), los accesos gratuitos (junio de 1999), las tarifas planas en horario reducido (julio de 2000) y la separación de Internet de las redes de voz con numeración 908-909 (julio de 2001). Es una secuencia decisiva: marca el paso desde un Internet “bajo llamada” —dependiente de la temporización telefónica— a modelos de interconexión por capacidad y, después, al ancho de banda siempre activo que abrirían ADSL y cable. En esas piezas se dirime un mercado real: qué se paga, quién cobra y cómo se reparten los ingresos.
La lectura regulatoria ayuda a entender por qué España vivió una eclosión de ISPs entre 1996 y 2000, seguida de consolidación: Retevisión adquirió Servicom y RedesTB (1998), BT compró Arrakis (1999), Uni2 integró CTV y Jet Internet, y Telefónica orquestó Terra con compras en contenidos y acceso. No es la crónica de fusiones por sí misma: es la señal de que Internet había madurado como “subsector” propio dentro de las telecomunicaciones.
Tecnologías de acceso: del módem al ADSL, del LMDS al Wi-Fi
Una de las aportaciones más pedagógicas de la tesis es el análisis comparativo —técnico y comercial— de las tecnologías de acceso que coexistieron en la transición al siglo XXI: RTC y RDSI (conmutadas), ADSL, CATV (cable), PLC, LMDS, satélite, TDT y las redes Wi-Fi incipientes. Para cada una, el estudio explica historia, arquitectura, equipos, normativa, costes y experiencia de usuario. Con ese cuadro, el lector entiende por qué en determinados contextos (densidad urbana, orografía, inversión necesaria, espectro disponible) unas opciones fueron viables y otras quedaron como “tecnologías puente”.
Ese enfoque comparativo no es “fetichismo de cables”: demuestra cómo la tecnología condiciona el modelo de negocio (capex, opex, escalabilidad), y cómo la regulación moldea la adopción (interconexión, numeración, obligaciones mayoristas). No hay un único motivo para que el ADSL arranque o el cable se expanda: hay interdependencias entre técnica, mercado y política pública.
Gobernanza y cultura de red: mérito, apertura y estándares
La tesis dedica un bloque a Internet y sus organizaciones: ISOC, IETF, ICANN. Subraya la autogestión meritocrática, la descentralización y la elección democrática de órganos clave. Ese ecosistema —discutible, mejorable, pero transparente y orientado a la interoperabilidad— fue fértil para el desarrollo de estándares abiertos y software abierto. De hecho, el trabajo recuerda que la mayoría de “grandes piezas” de Internet (desde navegadores a protocolos, pasando por servidores) prosperaron cuando se compartió código, se alinearon implementaciones y se premió el consenso técnico.
Una narrativa que engancha: del telégrafo a la web, un hilo común
La introducción rescata una metáfora brillante: “The Victorian Internet”, la historia del telégrafo en el siglo XIX como precedente cultural y económico de Internet. Redes globales, nuevas formas de delito, romances a través de los cables, intentos regulatorios fallidos, entusiasmo y escepticismo… La comparación es algo más que literaria: sirve para desmitificar la novedad y recordar que cada revolución en comunicaciones reordena hábitos, negocios y poderes.
Qué nos enseña (todavía) sobre el presente
Veinticinco años después, algunas lecciones de la tesis siguen vigentes:
- Internet no fue “regalada” por el mercado: sin inversión pública y universitaria, y sin cooperación internacional, probablemente no existiría tal y como la usamos.
- La innovación de Internet es de proceso: estándares abiertos, iteración pública, mejora continua y adopción práctica. Cuando esa lógica se rompe (por fragmentación, jardines vallados o plataformas opacas), la red pierde dinamismo.
- La gobernanza importa: las decisiones sobre numeración, interconexión, espectro o neutralidad no son tecnicismos; determinan quién accede, cuánto paga y a qué velocidad innova un ecosistema.
- La historia local es clave: entender el caso español —de la proliferación de ISPs a las compras y a la irrupción de tarifas planas— permite interpretar por qué el mapa actual de operadores, mayoristas y plataformas es como es.
Un archivo para investigadores, periodistas y curiosos
Más allá del relato, la tesis entrega herramientas: una hemeroteca digital con más de 2.000 documentos (1994–2001), una cronología de efemérides, una base de datos de ISPs y un diccionario de 2.500 términos. Quien busque cómo cambiaron los precios de 600 proveedores entre 1994 y 2001, qué leyes acompañaron la liberalización o cómo evolucionaron los “kits de conexión”, encontrará material trazable y verificable. Es, en muchos sentidos, el mejor atajo para no perderse en nostalgias ni en anécdotas sueltas.
Conclusión
Historia, Sociedad, Tecnología y Crecimiento de la Red no es sólo una crónica: es un manual de contexto para entender Internet como infraestructura, cultura y mercado. Su equilibrio entre datos, entrevistas y análisis mantiene frescura y utilidad. En tiempos de IA generativa, plataformas dominantes y nuevas incertidumbres regulatorias, recordar cómo se hizo grande la red —y por qué— es tan relevante como siempre. La obra de Veà ofrece ese contexto, con acento español y mirada global.
Acceso a la tesis en Web Archive.
Preguntas frecuentes
¿Qué aporta esta tesis frente a otras historias de Internet?
Reúne fuentes primarias en castellano, entrevistas a 64 protagonistas y una hemeroteca propia, además de un análisis comparativo de tecnologías y un compendio legal sobre la liberalización en España. Es, a la vez, historia global y caso de estudio español con datos verificables.
¿Qué tecnologías de acceso analiza y por qué importa hoy?
Desde RTC y RDSI hasta ADSL, cable, PLC, LMDS, satélite, TDT y Wi-Fi. El valor está en entender cómo técnica, regulación y mercado condicionaron qué opción prosperó. Esa lógica sigue vigente con fibra, 5G o futuras redes.
¿Cómo explica la gobernanza de Internet (ISOC, IETF, ICANN)?
Como un ecosistema abierto y meritocrático, sin “gobierno único”, orientado al consenso técnico y a la interoperabilidad. Ese modelo facilitó la estandarización y el éxito del código abierto, y sigue siendo crucial para evitar fragmentaciones.
¿Dónde puede consultarse el trabajo completo y sus anexos?
La tesis está disponible en edición en libro (ISBN citado por el autor) y en repositorios académicos. El documento incluye cronologías, hemeroteca y bases de datos de ISPs y terminología, útiles para investigación y docencia.
Nota: Los datos, citas y estructura del trabajo reseñado proceden del propio texto de la tesis y de su “Introducción general” y sumario de contenidos, tal y como constan en el documento académico de referencia.